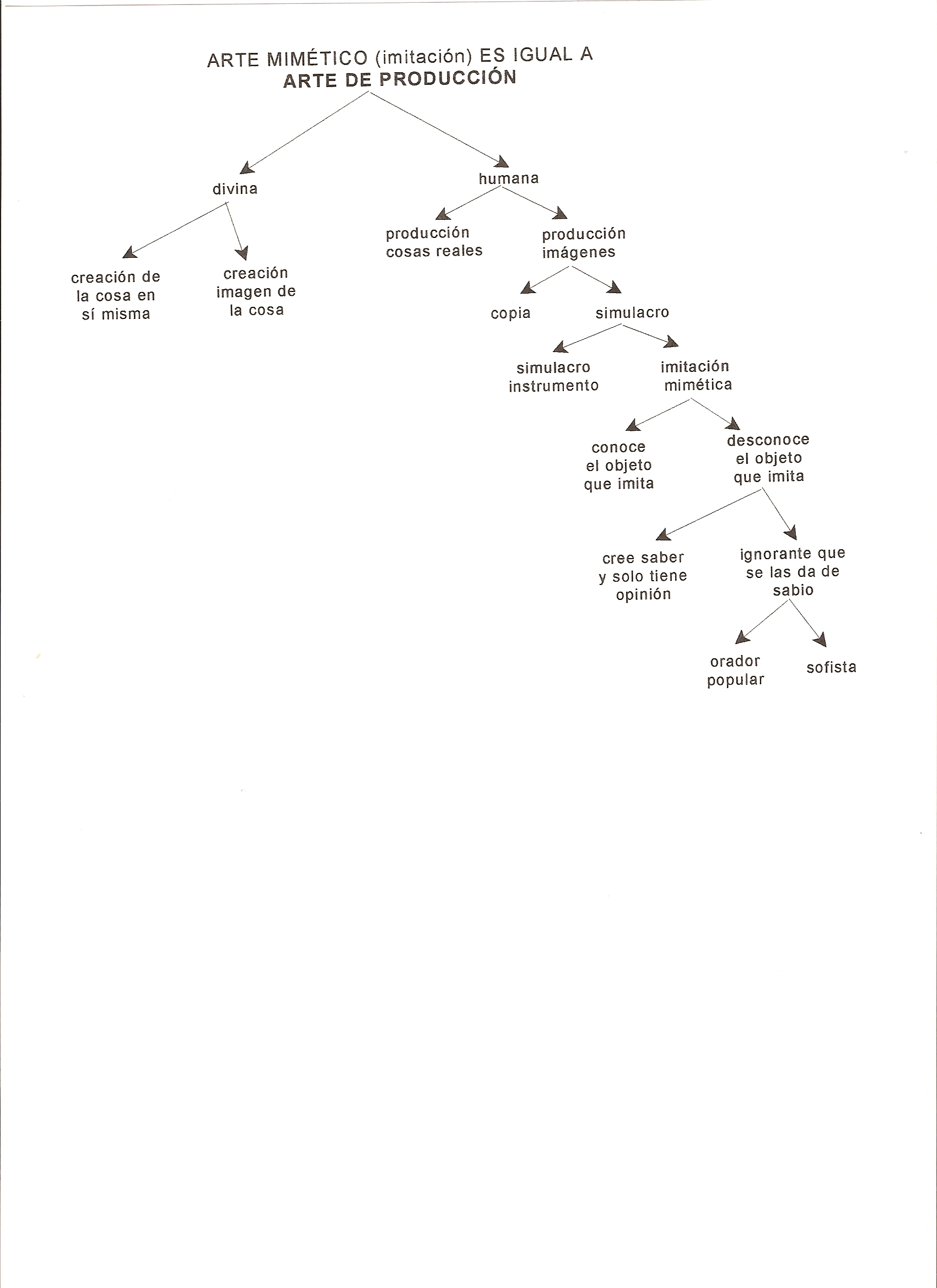¿Por qué obedecemos las leyes de nuestro país?. Pensemos algunas posibles respuestas: porque si no las obedecemos vamos a tener problemas con la policia; o porque creemos que son buenas (justas); o porque ni siquiera se nos pasa por la cabeza el desobedecerlas. ¿Qué significa que creemos que son buenas o justas?.
-Algunos sofistas planteaban que las leyes son
nómos, convencionales, en el sentido de que optar por unas leyes u otras era una decisión arbitraria, y que en consecuencia no se podía justificar que unas leyes fueran mejores que otras. Decimos que es el lenguaje es convencional: y eso significa que todos los lenguajes del mundo son igual de buenos, porque todos transmiten igual de bien las ideas. Lo mismo pasaría con las leyes. Platón se opone a ese planteamiento: hay unas leyes objetivamente mejores que otras, y se puede justificar. Así que cuando decimos que unas leyes son justas, es porque decimos que unas leyes diferentes serían injustas.
-Otros sofistas no negarían que hay unas leyes justas; pero dirían que son
nómos, ahora en el sentido de que son artificiales. Un sofista como Antifonte diría que si no fuera por la policia, nadie cumpliría con esas leyes. Es decir, que su cumplimiento no sale espontáneo o natural en el ser humano. Lo único que sale espontáneo o natural en el ser humano es intentar satisfacer por cualquier medio los propios deseos. Lo que entendemos por leyes justas supone siempre una restricción a la satisfacción de los deseos de los ciudadanos. Ahora bien, podemos plantear que los ciudadanos entenderán que esa restricción es necesaria; por ejemplo, el sofista Licofrón plantea que las leyes justas son útiles, porque son el medio racionalmente adecuado para mejor satisfacer los propios deseos: si no impusiéramos esas leyes justas, en realidad nadie podría satisfacer tranquilamente sus propios deseos.
-El sofista Trasímaco va un poco más lejos. No sólo es que las leyes justas sean artificiales: es que además tampoco se llegan nunca a aplicar en la realidad; las leyes justas se quedan en mero pensamiento, en mera utopía. Lo que sucede en la realidad siempre con las leyes es que, bajo una supuesta apariencia de desinterés, esconden siempre un interés, benefician siempre a alguien, que es el gobernante. Así que la norma natural de que los seres humanos buscan siempre exclusivamente su interés se cumple inevitablemente; lo único que ocurre es que alguien se las ha apañado para imponer su interés sobre el de los demás. Que las leyes justas se quedan en mero pensamiento también lo expresa Trasímaco de la siguiente manera: al político le interesa aparecer como justo, tener esa fama, pero sólo como un medio para conseguir el poder, no para serlo realmente; la justicia es sólo un pensamiento, una utopía, un ideal, una apariencia.
En otros momentos, Trasímaco no parece que piense que las leyes justas son una utopía; más bien piensa que directamente no existen; no hay ningunas leyes justas (ninguna ley natural) desde la que poder criticar las distintas legislaciones de los países; el único concepto de justicia que podemos usar es el de las distintas legislaciones; conforme a este planteamiento de 'positivismo jurídico', no habría manera alguna de decir por ejemplo que la legislación nazi sobre los judios era 'injusta'.
-El más radical de los sofistas es Calícles. Para Calícles lo justo es simplemente conseguir satisfacer los propios intereses. Como seguramente no todos pueden satisfacer todos sus intereses a la vez, es inevitable lo siguiente: o yo soy injusto contigo, o tú lo eres conmigo. Calícles se opone a toda forma de legislación que intente poner limitaciones a esa situación. Las leyes 'justas' son injustas: perjudican a los más fuerte y benefician a los más débiles, lo que es antinatural, y por lo tanto, injusto. Calícles es partidario de la libre competencia entre los individuos.
-Podemos hacernos algunas preguntas. Para empezar, podemos comparar ley en sentido jurídico y ley en sentido natural. Podríamos plantear que las leyes naturales son contingentes y convencionales: podían haber sido distintas de las que son, y no hay ninguna razón para que sean las que son. Pero, una vez fijadas unas leyes naturales, se cumplen sin ninguna excepción. ¿Hay algo así como una naturaleza, unas leyes naturales, correspondientes al ser humano?; si hubiera una ley natural humana, eso parece que significaría que nadie en la práctica va a poder comportarse de una manera contraria; por ejemplo, si la ley natural humana fuera el egoísmo, entonces nadie podría comportarse de un modo egoísta (lo cual, por cierto, podemos plantear que es un ataque a la libertad humana). Pero aún así, lo mismo que hemos dicho sobre contingencia y convencionalidad de las leyes naturales, se puede aplicar para el caso particular de las leyes naturales humanas: podían haber sido distintas de las que son, y no hay ninguna razón para que sean las que son. Esto significa ahora lo siguiente: podemos pensar otras posibilidades. Así, por ejemplo, aunque todo el mundo fuera egoísta de manera inevitable, podríamos pensar en otras formas de comportamiento.
Por eso, ante la pregunta: ¿quién fue el primero al que se le ocurrio la idea de formar una sociedad, y plantear unas leyes justas, si por naturaleza los seres humanos somos egoístas?, ahora la pregunta es fácil de contestar: cualquiera, porque cualquiera, aunque se comporte de un modo egoísta, puede pensar otras posibilidades.
El problema, por tanto, no es
pensar otras posibilidades, sino si se pueden o no
llevar a la práctica. Algunos sofistas pensarían que sí se pueden llevar a la práctica, pero por medio de imposición, con policia.
Por otra parte: ¿realmente hay alguna ley natural humana? ¿es realmente esa ley una forma de egoísmo?. Nuestra naturaleza es racional; la pregunta entonces es: ¿la única manera de convencer a alguien para que se comporte de una determinada manera es apelando a que de esa manera se beneficiará o no saldrá perjudicado?.